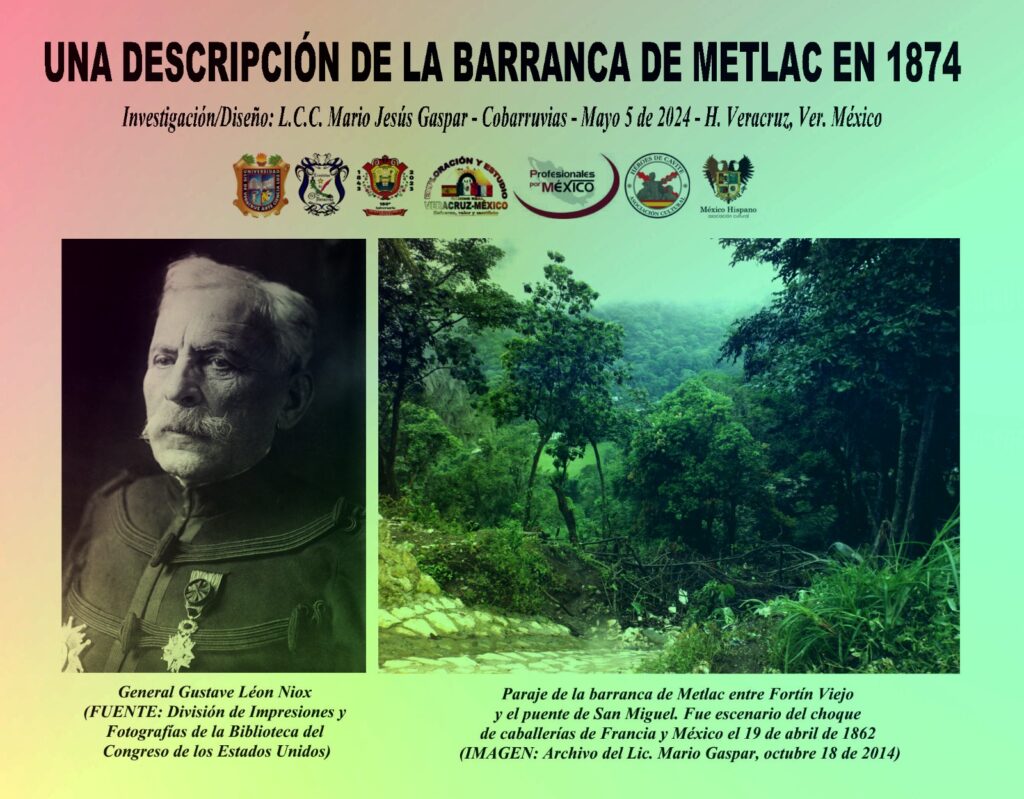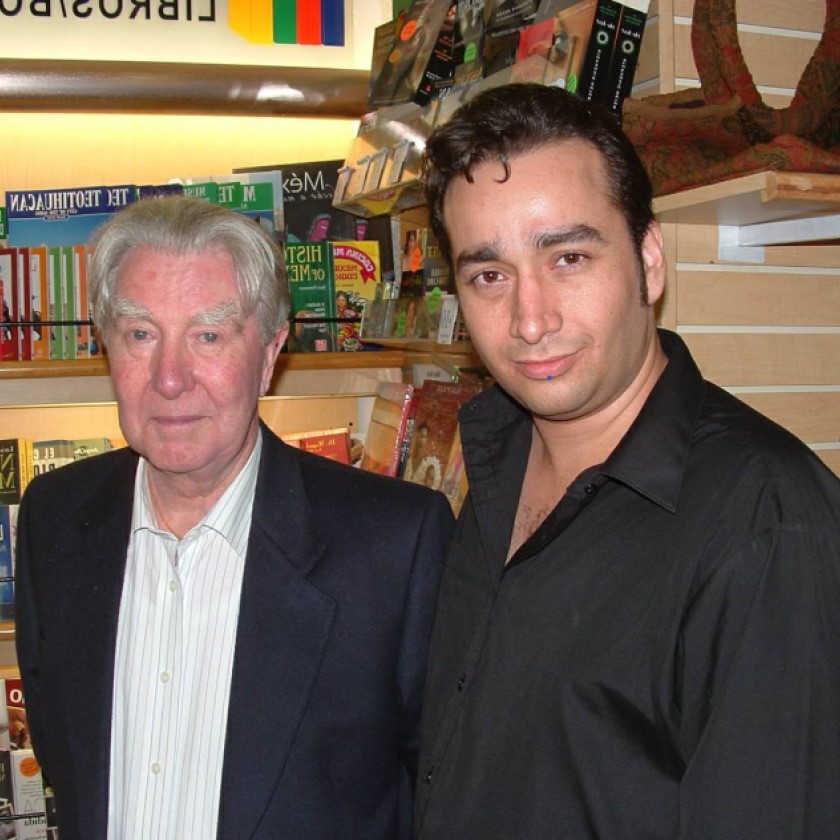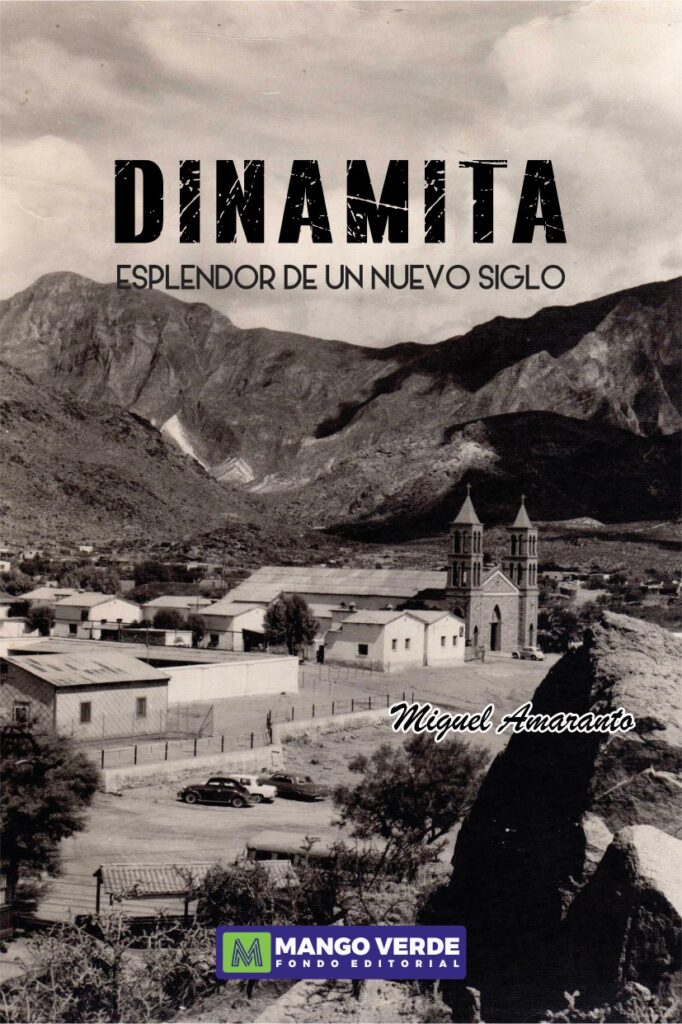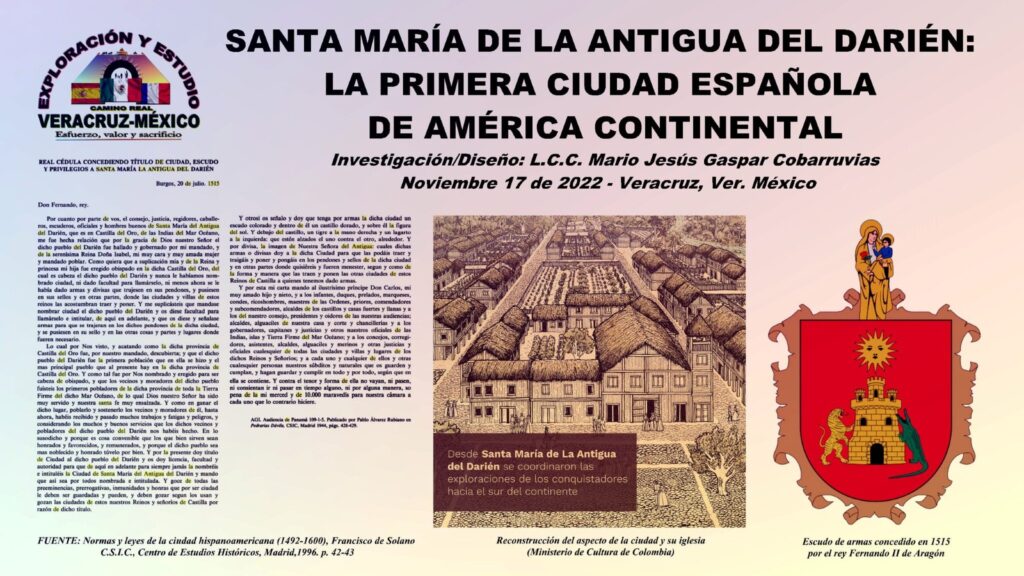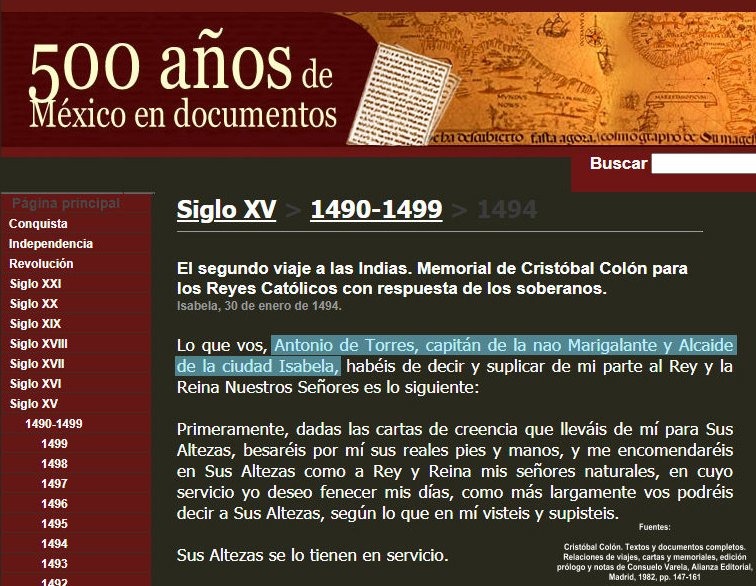Mujer, patriota y testigo de su tiempo: las memorias de una Primera dama (I Parte)
Por Enrique Sada En 1867, cuando los restantes miembros del extinto Partido Conservador se acercaron al borde del sepulcro en que se encerraba—entonces se creía que para siempre—el cuerpo de quien fuera un verdadero Niño Héroe, el presidente más joven de la República y patriota valeroso, el General Miguel Miramón Tarelo, con tímidas palabras se acercaron a su viuda, la señora Concepción Lombardo de Miramón, para manifestarle la enorme pérdida que para México y los conservadores representaba la muerte del «Joven Macabeo». La viuda en un estado de agudeza mental y contemplativa, como relámpago que rompe la quietud y cruza el cielo, simplemente les respondió: «Ustedes también están sepultados dentro de esa tumba». Con estas palabras se cerraba un capítulo extraordinario en la Historia de México, pero se abría, sin duda, el camino hacia la eternidad, así como una pauta para que esta mujer describiera a futuras generaciones como fue su tiempo junto al gran hombre que se había convertido, desde muy joven, en un personaje de leyenda cuya vida estaría entrelazada, hasta el momento de su asesinato, con lo que más amaba: su Patria. Dos años después de cerrarse aquella loza en el Panteón de San Fernando, de manera apasionada y lo más cercana a la verdad histórica, a partir de sus recuerdos íntimos fue que Concepción Lombardo, o simplemente “Concha” para quienes solían tratarla, inició como catarsis un largo recuento de historias y vidas cruzadas a partir de su experiencia en lo que serían sus célebres Memorias empezando por su nacimiento en la capital de un México independiente, en el año de 1835. Sin ser una mujer de letras dedicada al oficio como George Sand, la presente obra se consagra como una enorme contribución por parte de la autora en el ámbito de la historiografía pues se trata no de un simple desahogo personal o una extensa proclama política—algo bastante común en aquellos tiempos—ni de un memorial justificativo y parcial con pretensiones moralistas (como lo hicieran Lucas Alamán, Benito Juárez o el mismo Antonio López de Santa Anna en su momento); por el contrario: la autora se presenta a sí misma desde la verdad infranqueable y nos expone también a aquellos personajes que definieron los destinos de la todavía joven Nación mexicana en un momento crítico, partiendo desde su extensión, usos y costumbres hasta ahondar también en sus virtudes, sucesos y vicios. Ha habido algunos que, de manera superficial desde el confort y el maniqueísmo que les impone—porque les es cómodo y económicamente redituable—la “historia de bronce”, acusan en nuestra apasionada autora, con recato fingido y actitudes puristas, parcialidad o hasta un aparente error en la presente autobiografía, como sucede con María Teresa Bermúdez quien en su muy breve reseña a las Memorias de Concepción Lombardo de Miramón, publicada por la revista Nexos en el año de 1990, manifestaba que “desgraciadamente no se corrigió la ortografía”(?) a la hora de publicarlas por vez primera y desde entonces. En el presente caso habría que subrayarle a quien se pretendía crítica no solo su error y la ligereza de esta afirmación sino también el anacronismo en que incurre al emitir una opinión que solo puede justificar su falta de conocimiento histórico al emitir juicio sobre una obra del siglo XIX con la mentalidad del siglo XX, pues las reglas gramaticales que gozamos hoy en lo que a la lengua castellana se refiere, no vinieron a imponerse de manera general y definitiva sino hasta finales del reinado de Isabel II de España en 1869; esto es, hasta ya entrada la segunda mitad del siglo XIX. Aún y cuando los primeros trazos por uniformar la pronunciación y gramática aparecen bajo el Borbonismo tardío del siglo XVIII, con la publicación de la Gramática de la lengua española por la Real Academia de la Lengua en 1771, esta se hace como un intento político centralizador (más que unificador y común) respecto a las muy distintas usanzas, costumbres, palabras y dialectos que imperaban tanto en la misma Madre Patria como en el resto del Imperio que abarcaba un territorio global desde los Virreinatos de América y las Capitanías Generales del Caribe, al igual que otras provincias de ultramar como las Filipinas; y si este primer intento no se generalizó fue debido a la tirantez que experimentaba como hegemonía en declive, ocupada en sus guerras contra Francia e Inglaterra por conservar su integridad territorial—desde entonces, con suficientes visos a autofragmentarse—y debido al embate fratricida de las guerras carlistas en la Península.
Mujer, patriota y testigo de su tiempo: las memorias de una Primera dama (I Parte) Leer más »