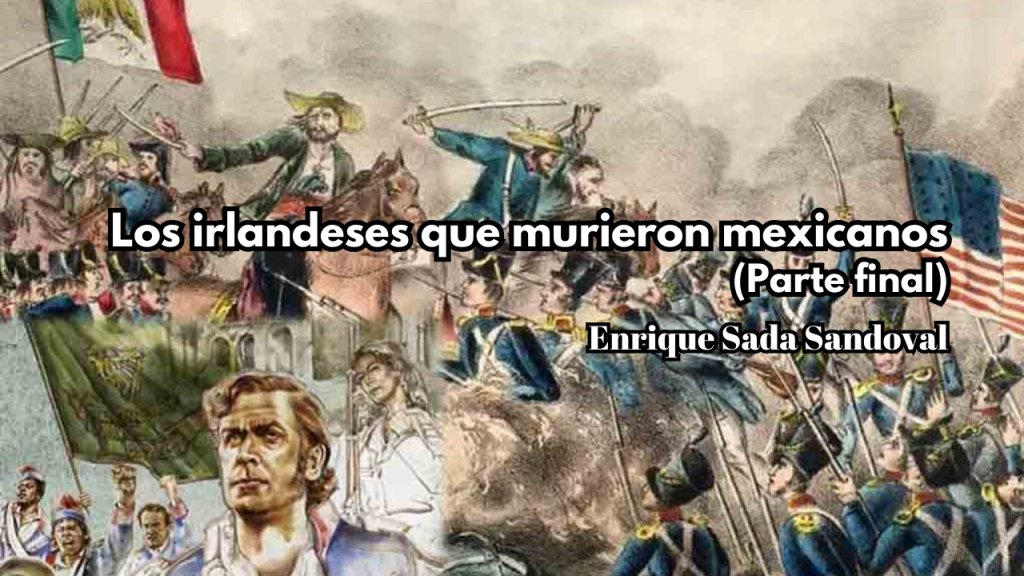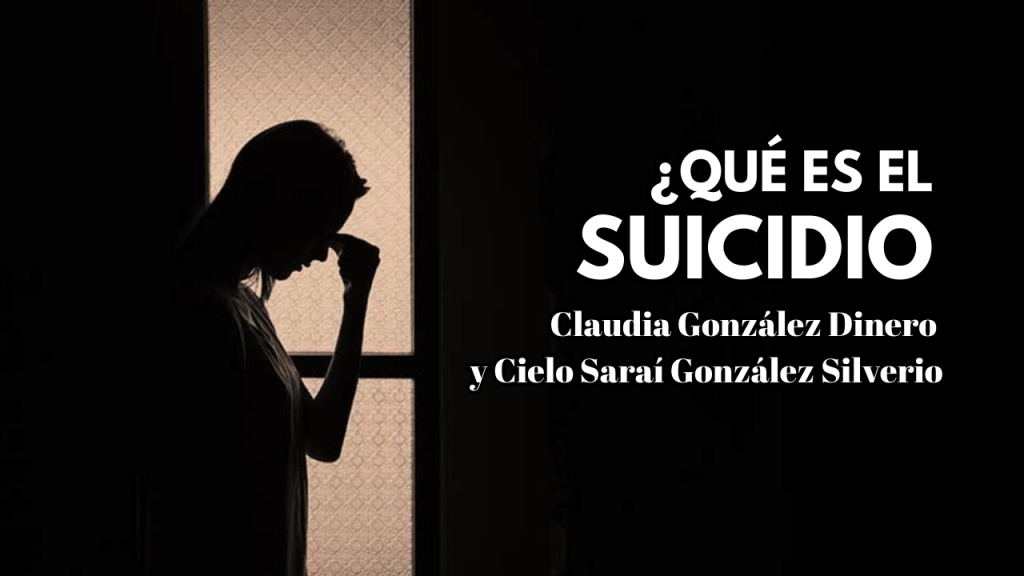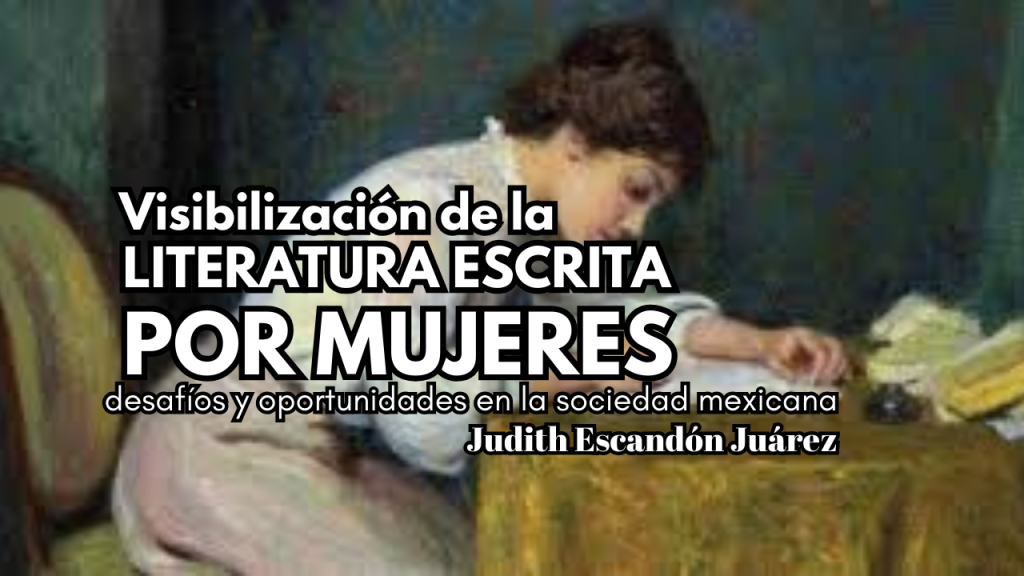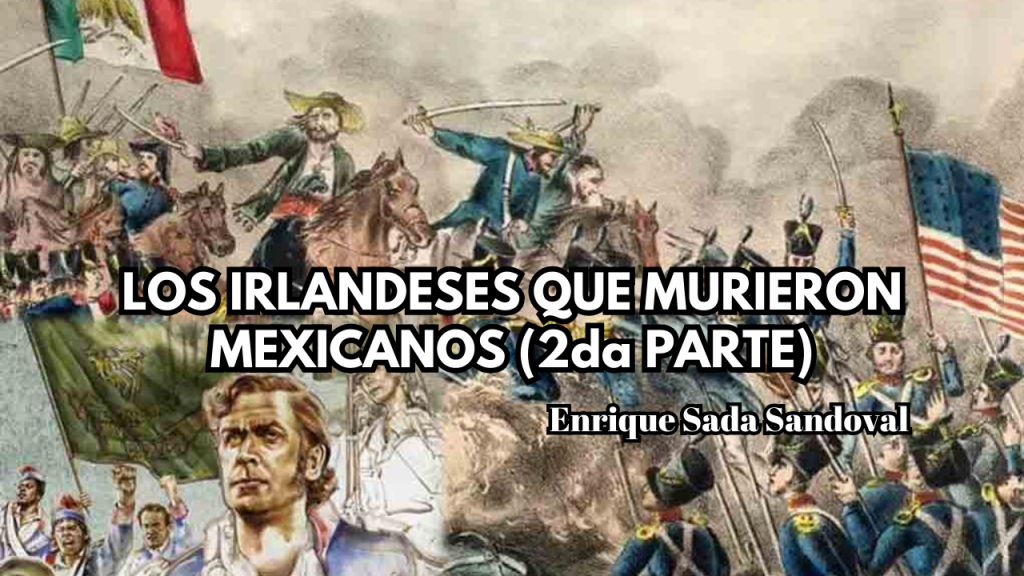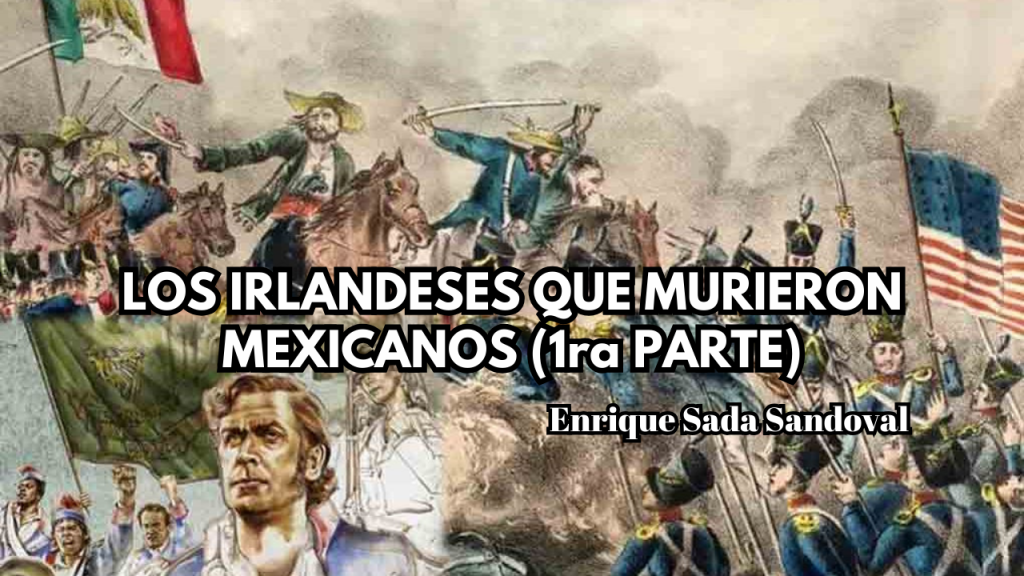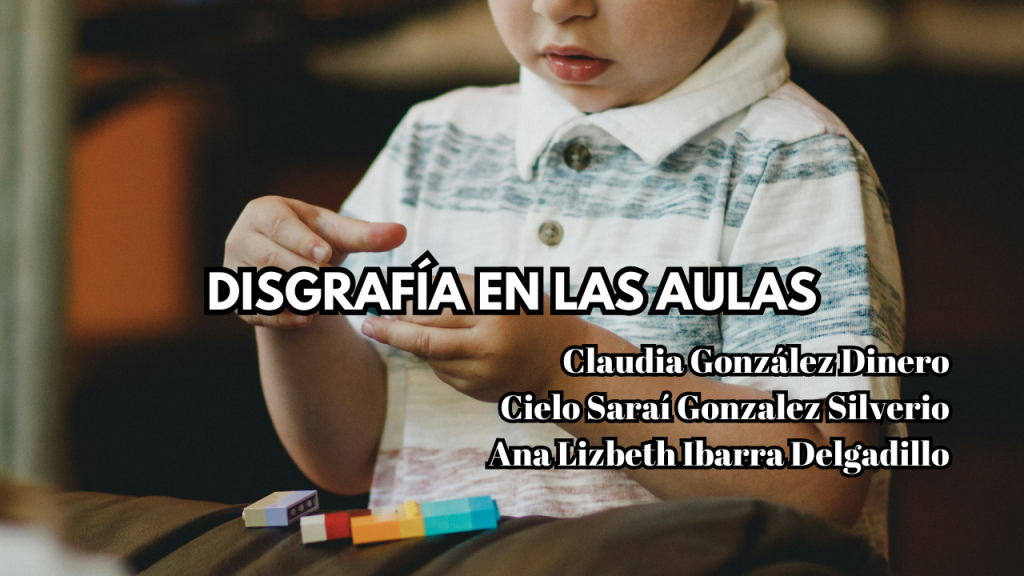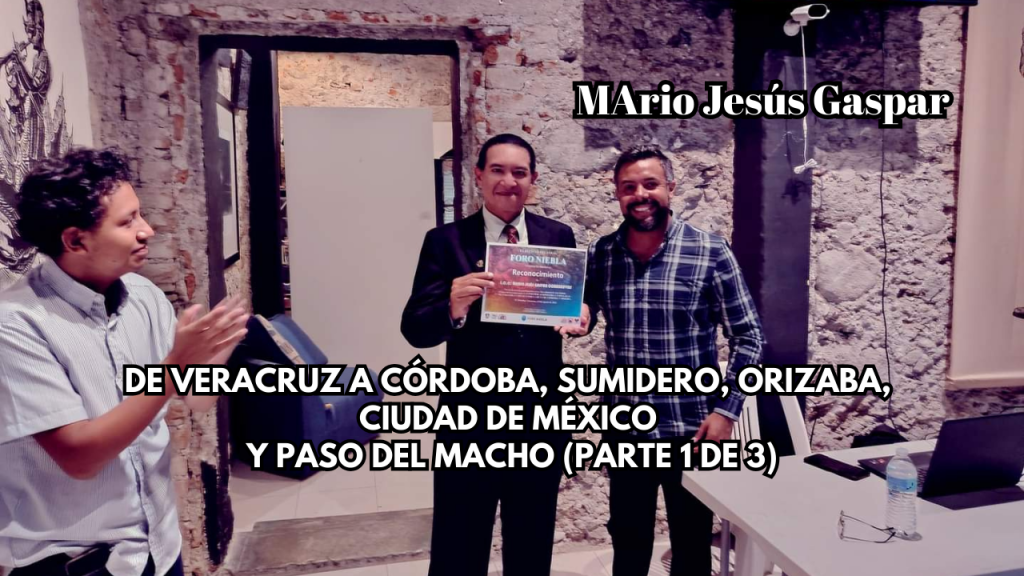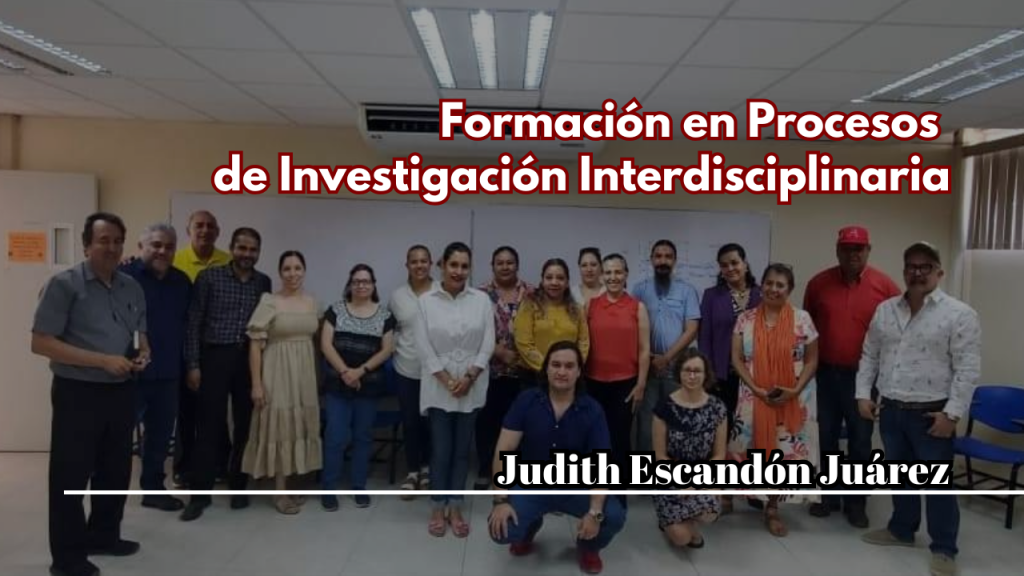Los irlandeses que murieron mexicanos (Parte final)
Por: Enrique Sada Sandoval Scott sólo redujo sentencia a 15 san patricios prisioneros. A Riley y cinco compañeros se les suspendió la pena de muerte porque habían desertado antes de que el Congreso estadounidense declarara la guerra. En lugar de ser ahorcados, estos hombres recibirían cincuenta azotes en la espalda y serían marcados con un hierro candente con la letra “D” (de desertor) de cinco centímetros, permaneciendo prisioneros mientras el ejército invasor se mantuvo en el país. El 7 de septiembre de 1847 terminó el armisticio, y mientras continuaron las batallas en los alrededores de la ciudad de México, los san patricios condenados enfrentaron su sentencia. El 10 de septiembre, 14 hombres fueron atados a los árboles en la plaza de San Ángel, tras lo cual un arriero mexicano les infligió cincuenta latigazos en sus espaldas en tanto 16 san patricios vestidos con sus uniformes mexicanos eran colgados. Nueve de los cuerpos fueron enterrados en las cercanías, y sus tumbas fueron cavadas por Riley y los otros prisioneros marcados. Tres días después de las ejecuciones de San Ángel, los treinta restantes fueron ahorcados cerca de Mixcoac de una manera tan cruel como dramática: el coronel William Harney, siguiendo seguramente órdenes de Scott, coordinó las ejecuciones con el asalto estadounidense al castillo de Chapultepec, que se veía claramente a distancia. En la madrugada colocó a los prisioneros en las carretas debajo de los cadalsos y anunció que permanecerían ahí, con las sogas alrededor del cuello, hasta que la bandera estadounidense se izara sobre el castillo. Poco antes de las nueve y media de la mañana, cuando las barras y estrellas remplazaron a la bandera mexicana sobre el alcázar, el coronel ondeó su espada y las carretas avanzaron sin detenerse, lanzando a los san patricios hacia la eternidad. El Batallón de San Patricio tuvo una vida corta; la mayoría de sus veteranos fueron removidos de sus cargos, otros siguieron arrestados y algunos más fueron deportados o trasladados como Riley, a Puebla de los ángeles. Aunque Puebla era un lugar de servicio agradable y Riley un oficial con grado de campo, parece no haber recibido la atención o subsistencia correspondiente con su heroísmo, pues para julio de 1848 se quejaba ante el cónsul británico en la capital mexicana: «Me he estado muriendo de hambre en estas calles de Puebla». Según cálculos propios, su pago retroactivo sumaba la cantidad de 1,275 pesos más 456 pesos por asegurar personalmente los alistamientos de 152 hombres en el Batallón de San Patricio (un acuerdo previo establecía tres pesos por cada uno). Además, solicitaba licencia absoluta y nueve leguas de tierra en Sonora o Jalisco para su subsistencia. Para el verano de 1850, Riley recibió licencia con paga completa por incapacidad de servicio, y fue enviado a Veracruz, donde seguramente se embarcó. Aunque Riley recibió licencia absoluta con honores en ese mismo año, las memorias del militar Samuel Chamberlain sostienen que después de la guerra, Riley se casó con una acaudalada señora y se quedó a vivir en México para siempre. Sin embargo, otros indicios más recientes apuntan a sus descendientes, quienes refieren que en Veracruz se embarcó rumbo a Tejas para establecerse ahí, volviendo a su Patria, la nuestra, sólo para morir y ser enterrado en la catedral veracruzana. Dos veces al año, el día de San Patricio y en el aniversario de los ahorcamientos, mexicanos e irlandeses se reúnen en la Plaza de San Jacinto en San Ángel para honrar a los san patricios. Es una ceremonia conmovedora (pese al desinterés del Gobierno Mexicano). Si alguna vez un gobierno patriota se propusiera erigir una placa conmemorativa respetable en honor a los san patricios o un monumento verdaderamente digno de los hombres que por su propia cuenta decidieron morir como mexicanos pese al hecho de haber nacido extranjeros, esta deberá incluir sin lugar a dudas a los 57 miembros que perdieron sus vidas, luchando contra el más cruel de los invasores entre las ondonadas semiáridas y los campos que circundan el Valle de La Angostura en Coahuila y de Churubusco, además de los 50 ahorcados en las afueras de la ciudad de México. La Patria espera generosa el día en que la voz le sea dada para recordar, por medio de sus propios hijos, con los honores y el amor correspondiente, a todos aquellos que derramaron su sangre o perdieron su vida por acudir al auxilio de la misma durante una de sus horas más oscuras.
Los irlandeses que murieron mexicanos (Parte final) Leer más »