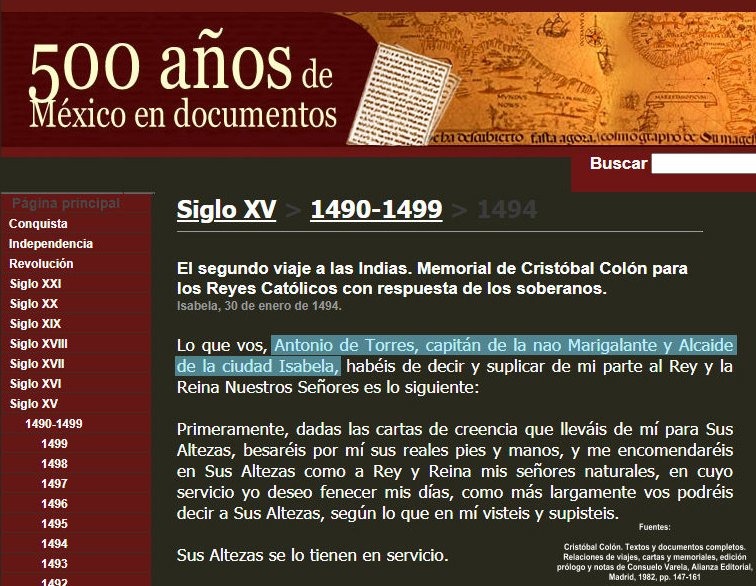¿Cuánto sabes de serpientes? (parte 2)
Por: Dr. Gamaliel Castañeda Herpetólogo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UJED Las serpientes son un grupo fascinante por su diversidad de formas, colores, tamaños, hábitos y conductas. Las hay desde los colores negro o marrón, hasta colores vivos como azules, rojos, amarillos o una combinación de ellos. Las más pequeñas llegan a medir los 10 centímetros en su estado adulto, mientras que las más grandes han alcanzado tallas de poco más de 9.5 metros de longitud (el caso de la pitón reticulada). Sin embargo, hace unos 20 millones de años, vivió una serpiente que llegó a medir hasta los 15 metros de largo, la famosa Titanoboa cerrejoensis. Una serpiente que fácil alcanzaba el tamaño de un autobús escolar. En cuanto a su éxito de colonización, estos animales han sido capaces de alcanzar todo tipo de ambientes. Las hay desde las que viven en el mar como la serpiente marina (Hidrophis platurus), las que viven en entornos acuáticos en zonas áridas o en zonas tropicales, y hasta las que han dominado los entornos arborícolas o fasoriales. La única limitante que tienen es la que ha caracterizado a todos los reptiles: su incapacidad de generar calor y, por lo tanto, su restricción a zonas donde el sol pueda calentarlos durante la mayor parte del año. Es por eso que este tipo de organismos no pueden existir en ambientes donde predomina el hielo o donde el frio es la constante a lo largo del año. Todos los reptiles pueden tolerar un poco el frio. Son capaces de soportar temperaturas incluso congelantes, pero sólo durante unas cuantas semanas al año. Es por eso que las serpientes son abundantes en la mayor parte de la tierra, pero siempre y cuando no se encuentren en condiciones de frio extremo. Desafortunadamente, las serpientes continúan siendo aniquiladas casi de cualquier entorno. El desconocimiento, la errónea percepción de que todas ellas son venenosas, y la expansión de las necesidades humanas hacia zonas rurales o entornos silvestres, está generando mayor número de encuentros con ellas. Encuentros que generalmente terminan en: serpientes desplazadas o eliminadas. Son animales que contribuyen de diferentes maneras en el ecosistema. Controlan especies de roedores, por ejemplo, que pudieran representar plagas potenciales sin sus depredadores naturales. Fungen como alimento para numerosas especies de aves, mamíferos o, incluso, otras serpientes. En el sentido médico, Unas cuantas de ellas representan un riesgo por sus venenos, pero gracias a la medicina y a la biotecnología, se ha podido obtener numerosas sustancias cuyas propiedades han ayudado tanto a contrarrestar el mismo veneno (produciendo antivenenos), hasta obtener moléculas que ayudan a tratar la hipertensión, en procesos quirúrgicos para evitar hemorragias, entre otros. Las serpientes son importantes ecológicamente. Comparten el mundo con nosotros, y de igual manera merecen que tengamos la mente abierta y receptiva para entender su función en los ecosistemas. Y en determinado momento, si tenemos un encuentro con ellas, poder apreciar lo bueno que representan, y brindarles una segunda o tercera oportunidad antes de caer en el reflejo de intentar matarlas. Es importante que podamos entender su función y su valor. Y con mayor conciencia, ser incluso un actor más dentro de los esfuerzos de conservación que merecen. Si un día ve una serpiente, tómele foto, busque información sobre ella o contacte a alguien que le pueda dar más información al respecto. Una sociedad informada siempre será capaz de tomar las mejores decisiones para sí misma como para el entorno que le rodea.
¿Cuánto sabes de serpientes? (parte 2) Leer más »