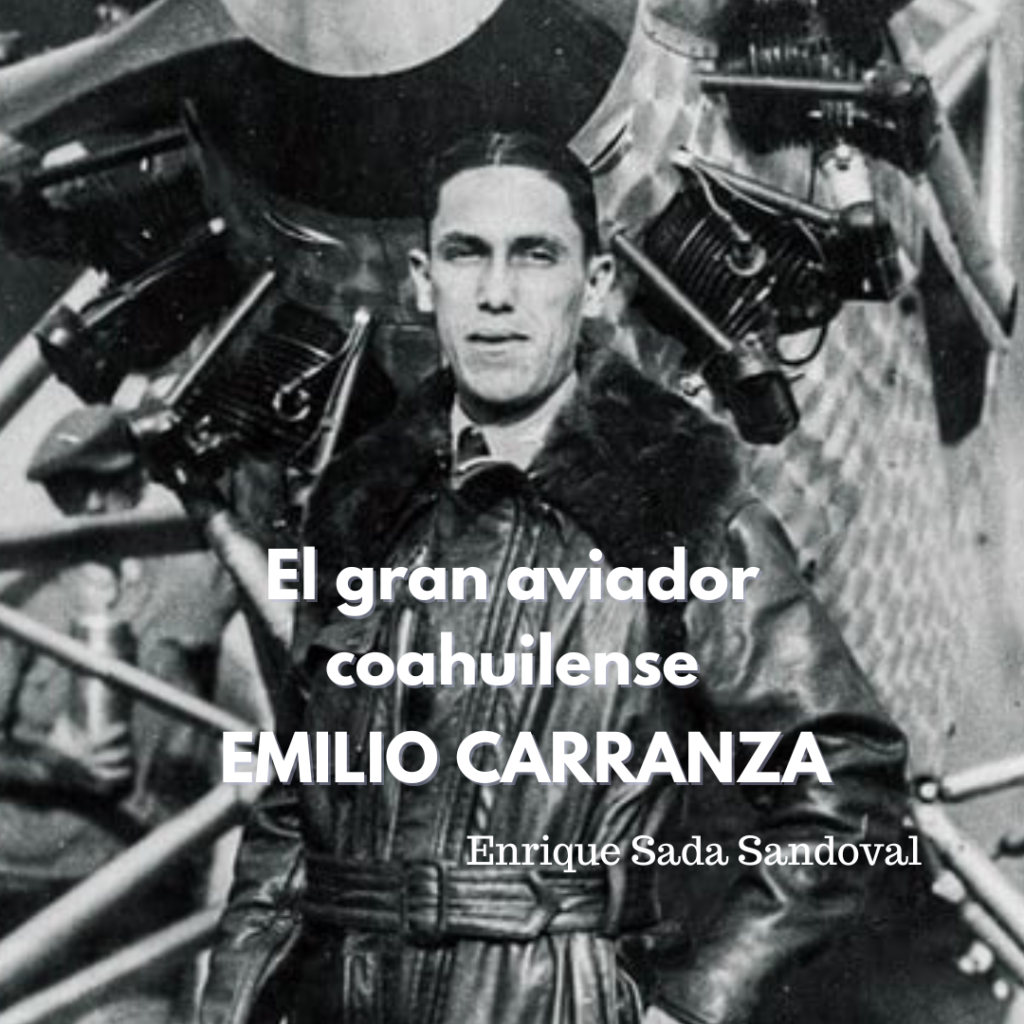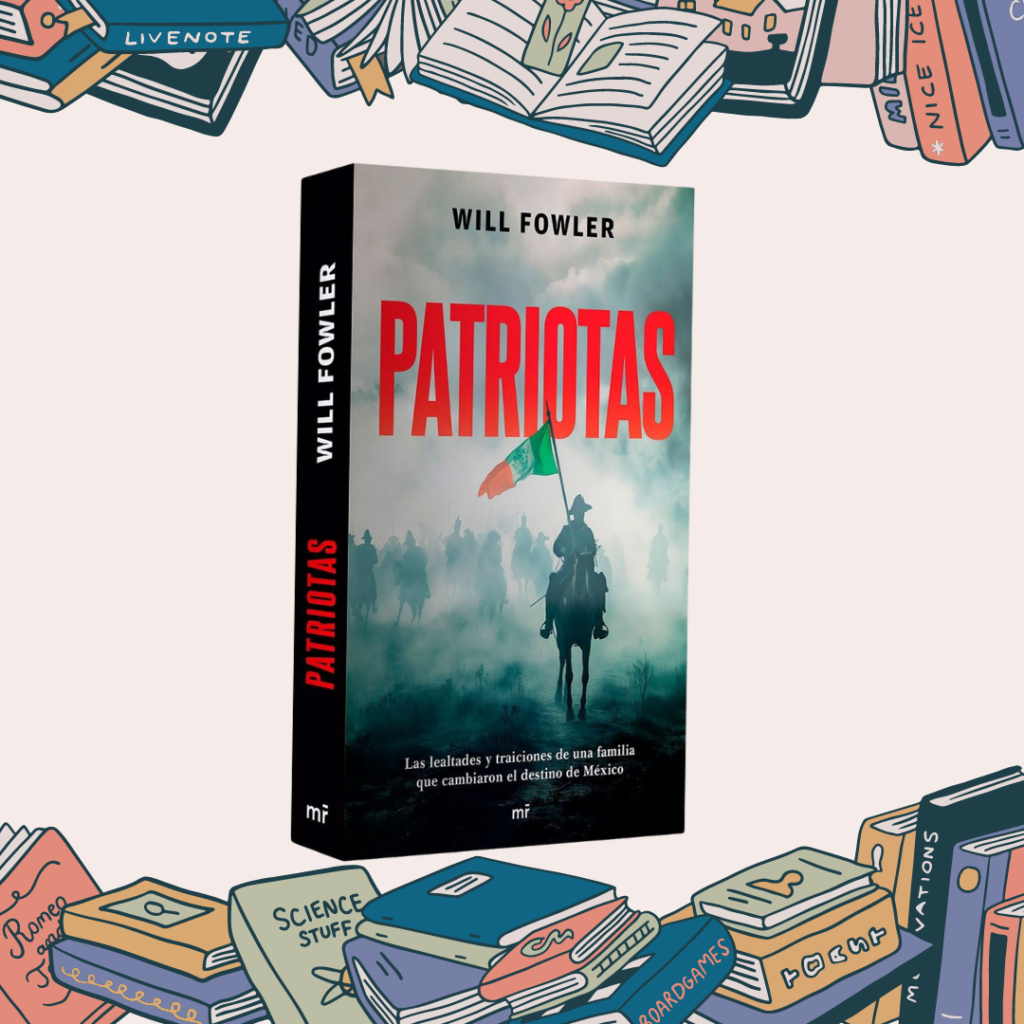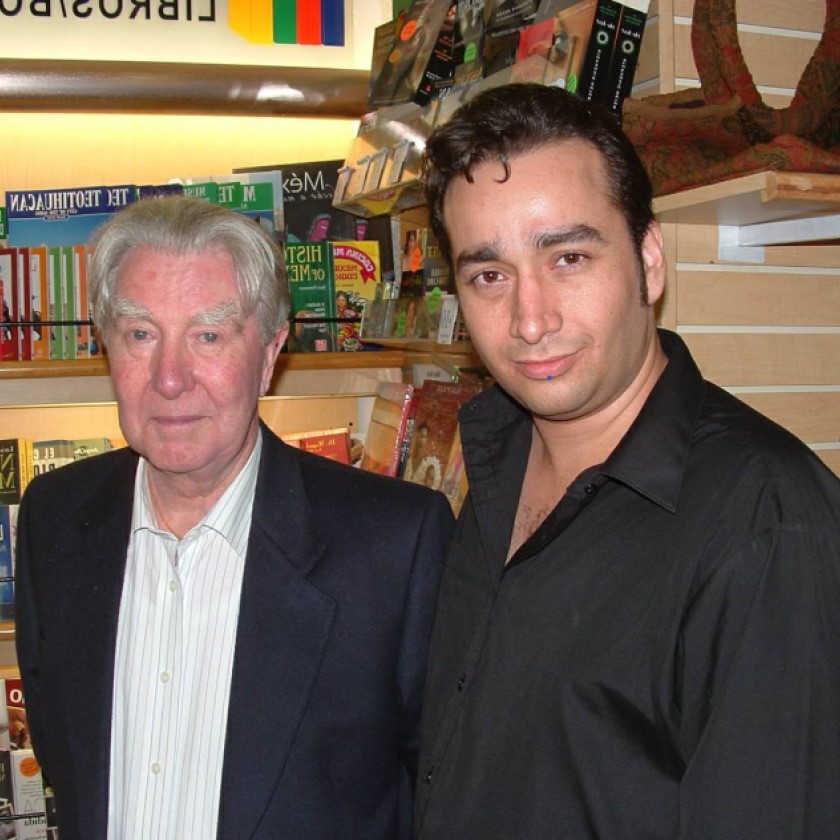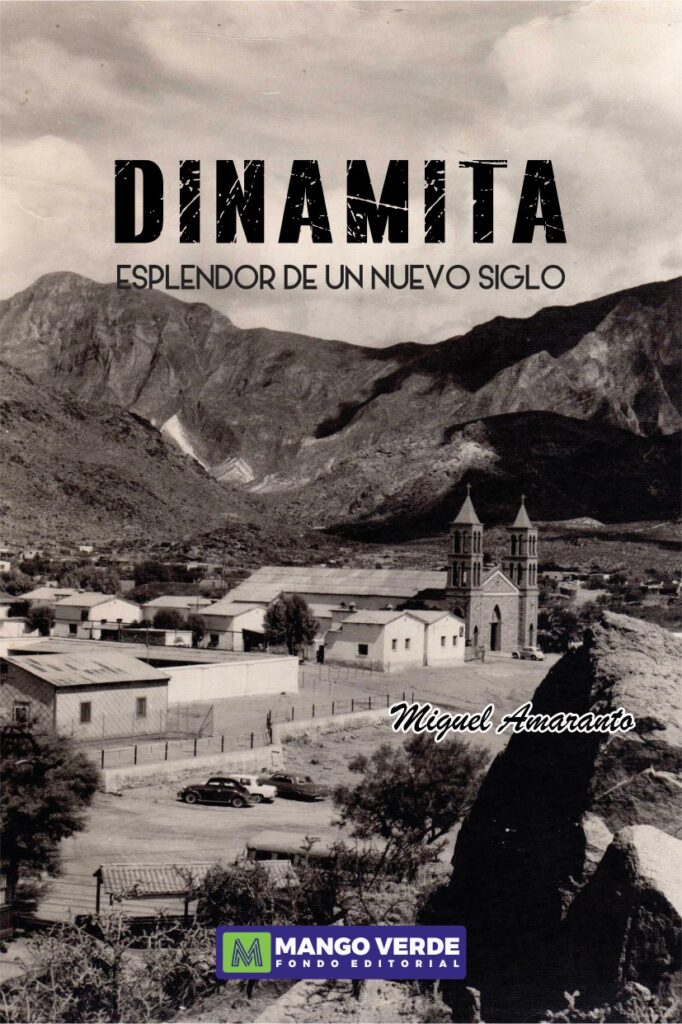Vinícola Cuatro Ángeles: orgullo nacional y lagunero
Por Enrique Sada Sandoval Desde la fundación y repuebla del Valle de Parras en el siglo XVI, la historia de la Comarca Lagunera ha venido a escribir una de sus páginas más gloriosas para la historia del norte de México, y ante el resto del mundo, por el cultivo de sus vides, como bien asentara en su momento el Exmo. Sr. Dr Sergio Antonio Corona Páez en su clásica obra La vitivinicultura en el pueblo de Santa María de las Parras: producción de vinos, vinagres y aguardientes bajo el paradigma andaluz (siglos XVII y XVIII). En efecto, gracias al tesón y esfuerzo civilizador en conjunto de españoles peninsulares, indígenas y mestizos como el Conquistador Francisco de Urdiñola, el misionero jesuita Juan Agustín de Espinosa y el Capitán Antón Martín Zapata, es que hasta la fecha nos encontramos con frutos palpables y una tradición que perdura hasta hoy, teniendo en la antigua Vinícola del Marqués de Aguayo a la más antigua de la América Española, al menos desde 1593. Desde entonces, los vinos mexicanos en general compiten con los productos europeos, sudamericanos y norteamericanos sin diferencias en calidad, a la par, quitando mitos y rompiendo paradigmas. Las medallas son testigos de ello, y poco a poco se ve reflejado en el consumidor mexicano que cada vez más opta por estos productos elaborados en el país, volviéndolos sus favoritos; así lo prueban las estadísticas del Consejo Mexicano Vitivinícola, que demuestran que en los últimos lustros la preferencia de vinos mexicanos sobre extranjeros ha venido creciendo y, por lo tanto, estimulando esta noble industria Conforme con esta tradición y legado, la ciudad de Torreón (Coahuila), se ha engalanado a su vez gracias a la presencia de su propia Casa de Vinos como lo es la Vinícola Cuatro Ángeles, que este año ha venido a cosechar un nuevo Premio Internacional en el Concurso Mundial de Bruselas 2024(Concours Mondial de Bruxelles), que es una de las competencias internacionales de mayor prestigio de bebidas alcohólicas, vinos y espirituosos, creada en Bélgica en 1994. Aun y cuando se trata de una Casa Vinícola relativamente joven—que va en su décimo año desde que inició formalmente—ésta cuenta con una vasta experiencia al tener como Socio Fundador a un gran enólogo senior, que es el Decano de los enólogos de Coahuila y uno de los más experimentados en este campo, con 63 años de experiencia y estudios especializados en la Universidad de Davis (California) y en Burdeos (Francia): Don Ángel Morales Morales, quien ha transmitido técnicas de cuidadosa elaboración a su familia y colaboradores, desarrollando un sistema de trabajo que usa procesos artesanales tradicionales, combinado a su vez con la más moderna tecnología enológica. En cuanto al Premio en Bélgica, el Jurado o panel de cata del concurso está compuesto por expertos reconocidos del mundo vitivinícola de 40 países, los cuales hacen un análisis organoléptico, evaluando color junto con características de aroma y sabor con cata a ciegas. Es decir, los jueces no conocen que producto están evaluando para no dejarse influir por marca, fabricante, etiqueta o diseño, y sólo valoran estrictamente el vino que degustan. Cada Juez evalúa un promedio de 40 vinos por día, y en el presente caso Vinícola Cuatro Ángeles ha ganado nuevamente la Medalla de Plata con su Shiraz, producido nada menos que con uvas del Valle de Parras; siendo ésta la novena medalla que reciben en este y otros concursos internacionales de prestigio. Por otro lado, gracias a que el paladar mexicano se ha vuelto más audaz y experimentado a la hora de aprender a degustar y reconocer la calidad de sus propios vinos, más allá de los tradicionales, como es el caso de esta gran marca lagunera, la industria vitivinícola está detonando el turismo enológico en México con diferentes rutas en otros estados productores como Coahuila, Zacatecas, San Luís Potosí y Aguascalientes. Una de esas rutas es la de Vinos y dinos de Coahuila, que abarca las regiones de Parras, Torreón, Saltillo, General Cepeada, Cuatro Ciénegas, Acuña y Piedras Negras con casas productoras de vino en cada una de ellas. Torreón está dignamente representada por Vinícola Cuatro Ángeles que, a diferencia de las anteriores, ha logrado sobresalir sin el mismo apoyo por parte del Gobierno del Estado, llevando con orgullo su identidad propia—lagunera y coahuilense—más allá de México, para el resto del mundo.
Vinícola Cuatro Ángeles: orgullo nacional y lagunero Leer más »