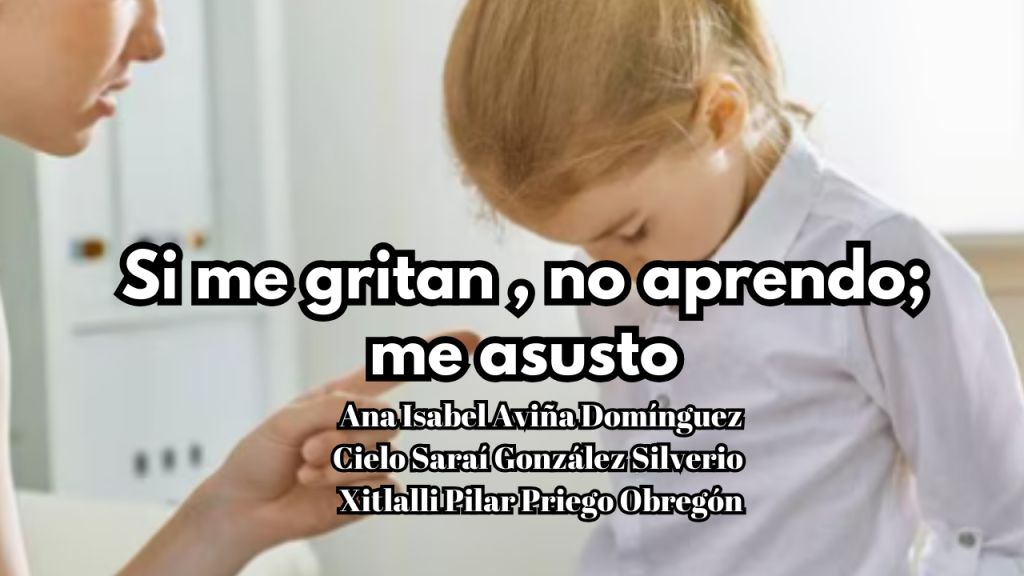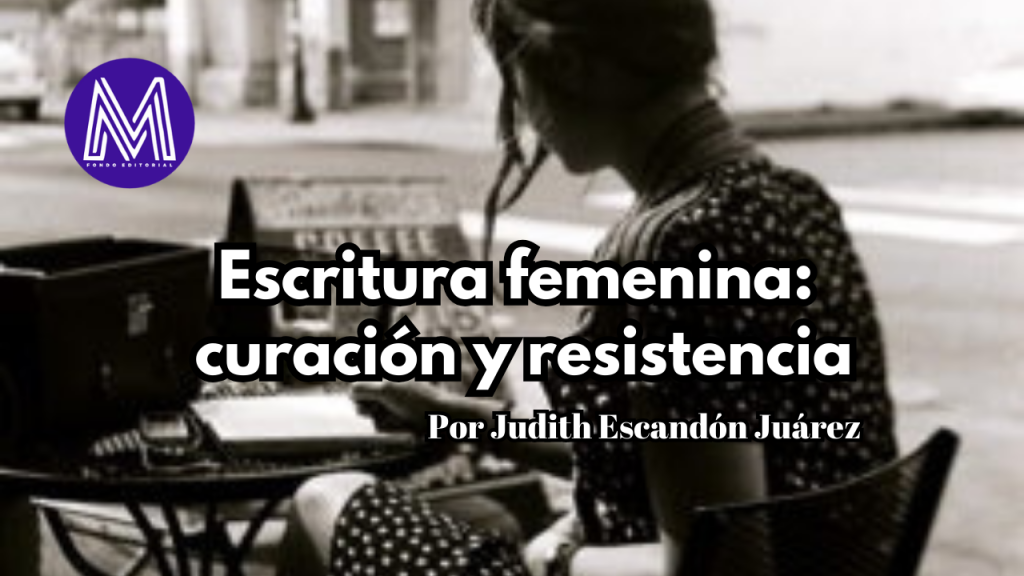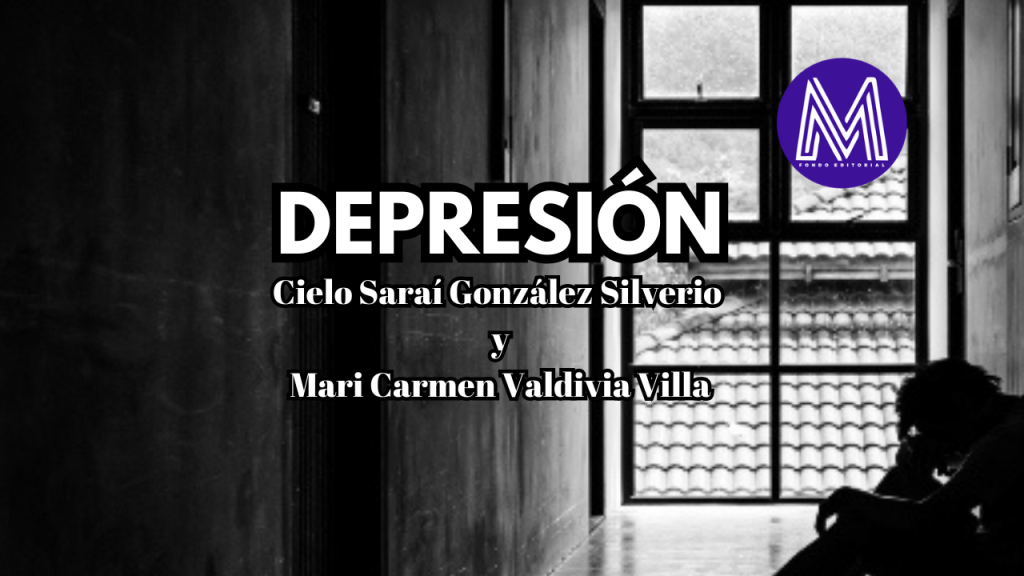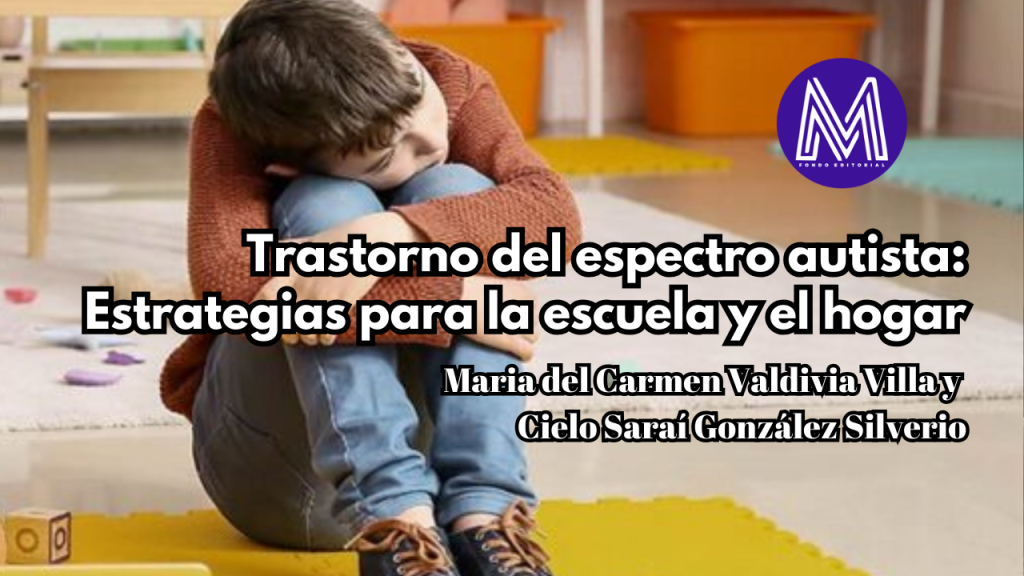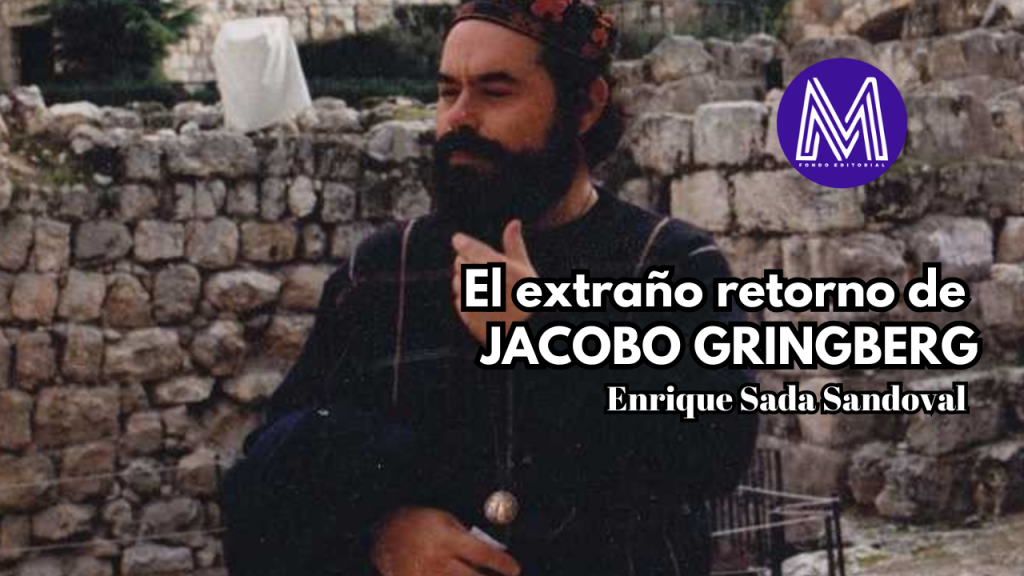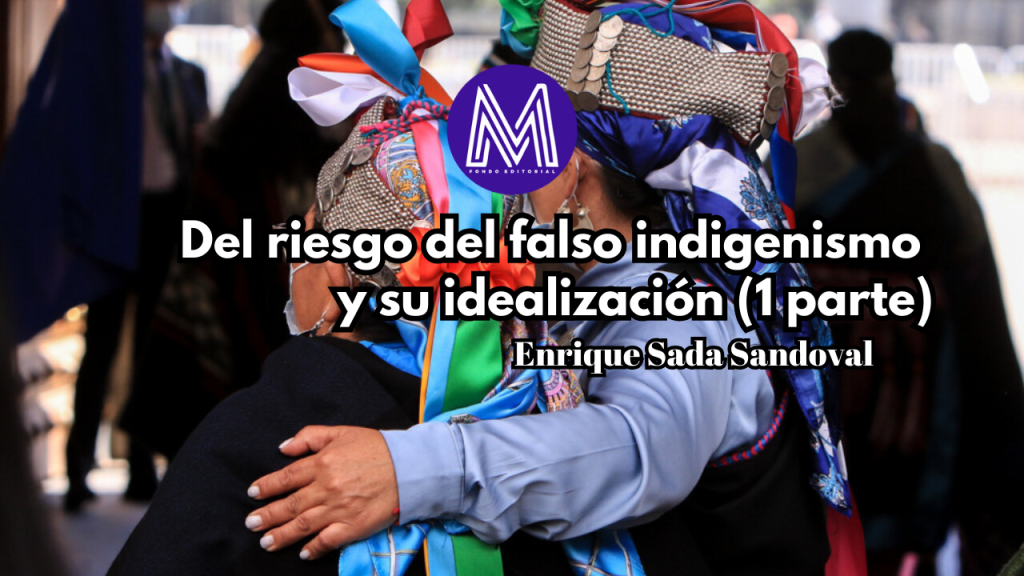Si me gritan no aprendo; me asusto: Mi cerebro cree que estoy en peligro.
Una explicación desde la neurociencia. Participantes: Ana Isabel Aviña Domínguez, Cielo Saraí González Silverio, Xitlalli Pilar Priego Obregón «Una generación de padres que ame profundamente, cambiará el cerebro de la siguiente generación y con ello el mundo.» -Charles Raison- El amor sano (respeto, límites, ternura, empatía) transforma a los cerebros anatómica y funcionalmente en buenos seres humanos. Lic. Psicología Cielo Saraí González Silverio. Introducción «¿Cuál es la forma correcta de educar a los hijos?” Esta es una de las preguntas más inquietantes para nuestra sociedad actual. Mucho se ha hablado sobre los distintos estilos de crianza, pero pocas veces nos detenemos a entender cómo funciona el cerebro infantil y cómo ciertos estilos parentales pueden beneficiar o afectar su desarrollo. Aunque es cierto que nadie nos ha enseñado cómo ser “buenos padres”, es imprescindible comenzar a educarnos para saber educar, asegurándonos de que los cerebros de nuestros hijos crezcan en ambientes que favorezcan su desarrollo óptimo.» De acuerdo con datos estadísticos recopilados en la Consulta Madres, Padres y Personas Cuidadoras opinan sobre la crianza y el cuidado, el 85% de las personas participantes considera que no se debe recurrir al castigo físico para disciplinar a niñas, niños y adolescentes (NNA). Sin embargo, cuando se les pregunta cómo establecen límites frente a conductas inadecuadas, la mayoría menciona que primero explican por qué la conducta no es correcta, pero en segunda instancia eligen los gritos como método de corrección, considerando esta práctica como una herramienta tradicional que ofrece resultados inmediatos (Secretaria de Gobernación, 2024) . No obstante, investigaciones recientes en neurociencia muestran que gritar no educa ni enseña, sino que genera miedo, estrés y desregulación emocional en los niños, activando circuitos cerebrales que interpretan esta situación como una amenaza. Este artículo explica cómo el cerebro infantil responde a los gritos, qué efectos tiene esta reacción en las áreas cognitiva y emocional del niño, y por qué es necesario reemplazar estos métodos por estrategias más efectivas y empáticas para favorecer un desarrollo emocional saludable. Si me gritas, no aprendo; me asusto: Mi cerebro cree que está en peligro Como padres, educadores o cuidadores, todos hemos caído alguna vez en la tentación de levantar la voz para corregir comportamientos. Sin embargo, pocas veces reflexionamos sobre cómo nuestros gritos afectan a quienes los reciben, especialmente a los niños. El cerebro infantil es particularmente vulnerable al estrés, y cuando un niño es sometido a gritos o ambientes adversos, no sólo experimenta un maltrato emocional, sino que su capacidad para aprender y regular sus emociones se ve seriamente afectada. El cerebro infantil: una máquina vulnerable al estrés La infancia es una etapa clave en el desarrollo cerebral. Durante los primeros años de vida, el cerebro está en constante formación, lo que significa que las experiencias que se viven tienen un impacto profundo en el desarrollo. Cuando los niños son expuestos a situaciones estresantes, como los gritos frecuentes, se activa un mecanismo de defensa conocido como «lucha o huida» mediado por el sistema activador reticular ascendente (SARA) diseñado para responder ante una amenaza. Esta respuesta implica la liberación de cortisol, la hormona del estrés, que, aunque útil en situaciones de peligro real, tiene efectos perjudiciales cuando se mantiene a niveles elevados durante largos períodos. Esto resulta especialmente peligroso para los niños, ya que su cerebro aún está en proceso de desarrollo y es más vulnerable a los efectos del estrés (Shonkoff et al., 2011). El estrés crónico en la infancia afecta áreas clave del cerebro, como la corteza prefrontal, que es responsable de funciones esenciales también conocidas como funciones ejecutivas (FE) dentro de estas funciones se incluyen la toma de decisiones, la planificación, el control de impulsos y la regulación emocional. Esta área del cerebro de acuerdo con la National Institute of Mental Health (2023) sigue madurando hasta la adolescencia, y alcanza su máximo desarrollo de los 25 a los 30 años; por lo que un entorno cargado de estrés puede afectar su desarrollo, dificultando la capacidad de los niños para manejar sus emociones y aprender de manera efectiva (Comunidad de Madrid, 2019). La corteza prefrontal, encargada de la toma de decisiones racionales y la regulación emocional, se ve especialmente afectada cuando los niños están sometidos a altos niveles de cortisol. La neurociencia ha demostrado que el estrés prolongado altera la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse y aprender. Los gritos frecuentes interrumpen este proceso, reduciendo la capacidad de los niños para procesar nueva información y aprender (España, 2020). Consecuencias a corto y largo plazo: el impacto en la emoción y el aprendizaje Las consecuencias de los gritos no solo se sienten a nivel cerebral; también tienen un impacto emocional y social en los niños. El estrés emocional constante causado por los gritos puede aumentar la vulnerabilidad de los niños a desarrollar problemas emocionales, como la ansiedad y la depresión. Esto ocurre porque el sistema límbico, el área del cerebro encargada de las emociones, también se ve afectado por el estrés prolongado, lo que dificulta la capacidad de los niños para regular sus emociones de manera adecuada. Los niños que crecen en ambientes cargados de tensiones y gritos son más propensos a reaccionar de manera impulsiva o desbordada ante situaciones cotidianas (Shonkoff et al., 2011). Además, la baja autoestima es otra consecuencia significativa de los gritos en la infancia. Según un estudio realizado por el psicólogo Carlos Martín (2022), los niños que son frecuentemente criticados o regañados tienden a desarrollar una visión negativa de sí mismos. Este tipo de trato puede hacer que los niños se sientan inadecuados o rechazados, lo que aumenta el riesgo de que desarrollen trastornos emocionales. Los gritos no solo afectan el bienestar emocional de los niños, sino también su capacidad para interactuar de manera positiva con los demás. Por otra parte, también se ve un efecto negativo en el perfil neuropsicológico de los niños maltratados quienes presentan problemas de atención, memoria, lenguaje, desarrollo intelectual, fracaso escolar. Esto se debe a fallos en los procesos de neurogénesis, mielinización, sinaptogénesis y
Si me gritan no aprendo; me asusto: Mi cerebro cree que estoy en peligro. Leer más »